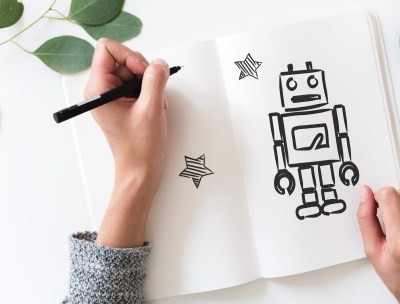“Ama, hay un monstruo en mi habitación”.
La primera noche que escuché esta frase, me senté en la cama de mi hijo, le expliqué que los monstruos solo existen en los cuentos, y luego le animé a que revisáramos juntos la habitación para demostrarle empíricamente que mi teoría era correcta. Pero no funcionó. En cuanto cerré la puerta, el monstruo volvió. Una vez, y otra, y otra. Podría haber insistido en mi teoría. Podría haberle dado a mi hijo todas las explicaciones racionales que niegan la hipótesis de que los monstruos existan pero, en lugar de eso, decidí tomar un atajo: le conté que los monstruos se mueren de miedo cuando ven un gato, y dejé que nuestros dos gatos durmieran en su cama para protegerle. Funcionó. El miedo crea extraños compañeros de cama.

Dentro de todos nosotros hay un niño que tiene miedo de los monstruos. Miedo de no tener un trabajo decente, de ponernos enfermos y que no haya una sanidad de calidad para atendernos, de hacernos mayores y no disponer de una pensión digna, miedo de que nuestros hijos no tengan un futuro. Lo que mueve el mundo no es el amor, ni siquiera el dinero. Lo que mueve el mundo es el miedo.
Después de décadas hablando de las glorias de la globalización, empiezan a verse ganadores y perdedores. No hay que ser Sherlock Holmes para encontrar las diferencias en cuanto a nivel innovador, PIB per capita y niveles de competitividad. Desde pequeños nos enseñan a tener miedo de ser los últimos, así que reaccionamos. Un estudio reciente realizado sobre los casos de Reino Unido (Brexit), EEUU (Donald Trump) y Austria (Norbert Hofer) concluye que el voto más radical se concentra en las viejas regiones industriales, en las regiones con mayores tasas de desempleo y en las regiones que han acogido mucha población extranjera en los últimos años. Los expertos llaman a esto la Geografía del Descontento. Es lo que se encuentra detrás de fenómenos como el Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de los EEUU, o de Matteo Salvini como primer ministro italiano.
La gente tiene miedo de los monstruos, así que se busca un gato.
Un estudio realizado tras el Brexit determinó que el votante medio a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un hombre mayor, de clase trabajadora, blanco, con baja cualificación y renta baja, que carece de las capacidades necesarias para adaptarse y prosperar en la nueva economía. Precisamente el perfil de persona y el perfil de región que muestra una mayor dependencia del mercado europeo. Los que votaron por salir son los que más necesitaban quedarse. Y no solo eso: mientras que las generaciones más mayores de Norteamérica y de Europa Occidental asumen los valores democráticos estrechamente vinculados a la prosperidad, esto no sucede con los jóvenes, que son cada vez más escépticos con los gobiernos democráticos y están cada vez más abiertos a opciones autoritarias si creen que con ellas podría mejorar su calidad de vida.
Por muy civilizados que nos creamos, seguimos siendo animales. Unos monos cabrones, que diría el doctor Pedro Cavadas. Y no demasiado listos, añado yo.
¿Hay alguna forma de evitar que terminemos durmiendo con un monstruo en una cama llena de pelos de gato?
Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Todas las soluciones no sirven para todos. Cada vez más se plantea la necesidad de realizar políticas personalizadas para cada territorio, basadas sobre sus fortalezas y teniendo en cuenta el contexto local. Y lo más importante de todo, involucrando a todos y cada uno de los agentes (empresas, centros tecnológicos, universidades, gobiernos) y, sobre todo, a la sociedad. Para salir de esta trampa es importante la estabilidad económica (nadie piensa bien con el estómago vacío), pero también la justicia social (que haya riqueza y que no esté en manos de unos pocos) y estimular en la ciudadanía valores esenciales como la capacidad de comunicación, la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico (por ejemplo, ¿por qué nos interesa tanto Venezuela y sin embargo no hablamos nunca de Yemen?).
Si no aprendemos a clasificar y a mirar con espíritu crítico la información, de manera que podamos convertirla en conocimiento de valor para tomar buenas decisiones, acabaremos sometidos por gobiernos de gatos. Gatos blancos, gatos negros, gatos blancos con manchas negras o gatos negros con manchas blancas. Pero ni siquiera esto es algo nuevo. El político canadiense Tommy Douglas lo explicó muy bien en 1944, en su famoso discurso “Mouseland”. Para pensar.